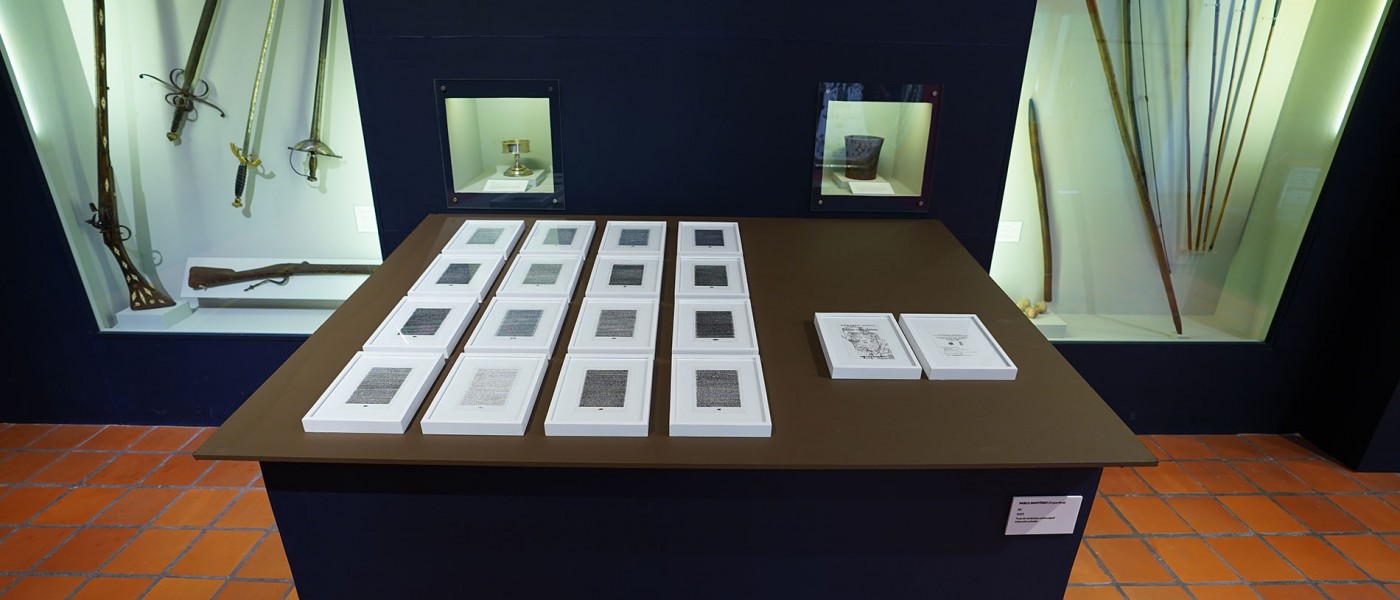La materialidad de los artefactos sudamericanos tanto prehispánicos como coloniales presentes en la colección del Complejo Museográfico Enrique Udaondo de Luján despliega una lista casi interminable de materias y técnicas que, si bien muchas de ellas pueden encontrarse en otros objetos externos al continente, también es verdad que guardan una manera de presentarse y estar en el mundo sumamente original y única. Telas de lino y cáñamo, maderas de cedro de la selva, planchas de latón y cobre, tafetanes y sedas de Castilla, oro, plata y piedras preciosas y semipreciosas, cabellos naturales, espejos, plumas multicolores, conchas de nácar, ojos de vidrio, policromías brillantes y mate, cueros pintados, estofados luminosos, colas, barnices, aceites y resinas translúcidas, mascarillas de plomo de Ecuador, yesos y calcitas, tierras arcillosas o grisáceas, carmines de cochinilla, cinabrios, amarillos sulfurosos de los volcanes, cristales azules de Sajonia o verdes brillantes de malaquita son algunas de las tantas sustancias que dan vida a estas obras hechas por hombres y mujeres que transitaron tierras andinas. Entre ellas podemos mencionar un escudo ceremonial realizado con turquesas y spondylus, las vestimentas y estandartes de plumas, los dos grandes lienzos cuzqueños del Descenso de la Virgen en el sitio de Cuzco y la Visión del papa Pio V en la Batalla de Lepanto, los arcones con nácar incrustado, las esculturas jesuítico-guaraníes, así como los objetos portátiles –un trozo de cuero con catecismo testeriano conocido como Reza Lipichi o una pintura enrollable con la imagen de la Virgen de Guadalupe– que fueron usados para la evangelización americana.
Ahora bien, pensar la materialidad americana en relación con su caleidoscópica proyección y presencia en el arte contemporáneo va más allá de estas taxonomías. Es también repensar sus cambios y permanencias en términos de significación y agencia, para así identificar redes de sentido que, de manera diacrónica y transversal, reverberan en el uso contemporáneo de esos mismos materiales. Sólo por mencionar un ejemplo, la íntima relación que podemos establecer entre los grabados de papel repletos de una nueva iconografía y nuevos mensajes que inundaron el mundo de la modernidad temprana y los plasmas de las pantallas que hoy invaden los lenguajes artísticos. Por otra parte, esta muestra buscará también tender lazos entre las prácticas culturales que estuvieron unidas a dichas materialidades (que en el caso del mundo colonial implicaron explotación del territorio y sus habitantes, la imposición de una religión y las modalidades evangelizadoras que ella requirió –como por ejemplo la performática y sinestésica–, la colaboración de la dimensión material en la construcción de poder político, económico y social, la circulación de imágenes como efecto de la mundialización, entre otros), y aquellas que hoy convocan a la producción contemporánea, a saber, los sistemas de explotación y producción de materias primas, la ecología en el marco del antropoceno, la ruptura con los usos tradicionales de los materiales y la ampliación a aquellos que involucran la producción industrial, así como los sonidos, los regímenes audiovisuales, las prácticas performáticas como expresión de vivencias de lo estético, las articulaciones entre lo global y lo local, y la impronta de las redes informáticas.
Gabriela Siracusano